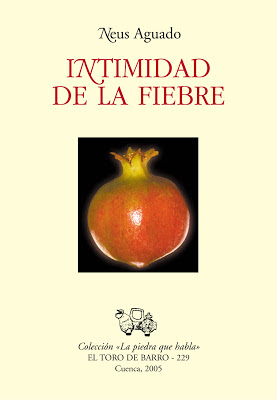"Hay algo de obsceno y
lascivo en el aspecto mismo de las cartas. También su sonido es como el acto
mismo, breve, brutal, irresistible y diabólico...."
2 de diciembre de 1909
44 Fontenoy Street, Dublín.
Querida
mía:
Quizás
debo comenzar pidiéndote perdón por la increíble carta que te escribí anoche.
Mientras la escribía tu carta reposaba junto a mí, y mis ojos estaban fijos,
como aún ahora lo están, en cierta palabra escrita en ella. Hay algo de obsceno
y lascivo en el aspecto mismo de las cartas. También su sonido es como el acto
mismo, breve, brutal, irresistible y diabólico.
Querida,
no te ofendas por lo que escribo. Me agradeces el hermoso nombre que te di.
¡Sí, querida, “mi hermosa flor silvestre de los setos” es un lindo nombre¡ ¡Mi
flor azul oscuro, empapada por la lluvia¡ Como ves, tengo todavía algo de
poeta. También te regalaré un hermoso libro: es el regalo del poeta para la
mujer que ama. Pero, a su lado y dentro de este amor espiritual que siento por
ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa
de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al
espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos o
derribarte debajo de mí, sobre tus suaves senos, y tomarte por atrás, como un
cerdo que monta una puerca, glorificado en la sincera peste que asciende de tu
trasero, glorificado en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia
arriba y en tus bragas blancas de muchacha y en la confusión de tus mejillas
sonrosadas y tu cabello revuelto.
Esto
me permite estallar en lagrimas de piedad y amor por ti a causa del sonido de
algún acorde o cadencia musical o acostarme con la cabeza en los pies, rabo con
rabo, sintiendo tus dedos acariciar y cosquillear mis testículos o sentirte
frotar tu trasero contra mí y tus labios ardientes chupar mi polla mientras mi
cabeza se abre paso entre tus rollizos muslos y mis manos atraen la acojinada
curva de tus nalgas y mi lengua lame vorazmente tu sexo rojo y espeso. He
pensado en ti casi hasta el desfallecimiento al oír mi voz cantando o
murmurando para tu alma la tristeza, la pasión y el misterio de la vida y al
mismo tiempo he pensado en ti haciéndome gestos sucios con los labios y con la
lengua, provocándome con ruidos y caricias obscenas y haciendo delante de mí el
más sucio y vergonzoso acto del cuerpo. ¿Te acuerdas del día en que te alzaste
la ropa y me dejaste acostarme debajo de ti para ver cómo lo hacías? Después
quedaste avergonzada hasta para mirarme a los ojos.
¡Eres
mía, querida, eres mía¡ Te amo. Todo lo que escribí arriba es un solo momento o
dos de brutal locura. La última gota de semen ha sido inyectada con dificultad
en tu sexo antes que todo termine y mi verdadero amor hacia ti, el amor de mis
versos, el amor de mis ojos, por tus extrañamente tentadores ojos llega
soplando sobre mi alma como un viento de aromas. Mi verga esta todavía tiesa,
caliente y estremecida tras la última, brutal envestida que te ha dado cuando
se oye levantarse un himno tenue, de piadoso y tierno culto en tu honor, desde
los oscuros claustros de mi corazón.
Nora,
mi fiel querida, mi pícara colegiala de ojos dulces, sé mí puta, mí amante,
todo lo que quieras (¡mí pequeña pajera amante! ¡mí putita pichadora!), mi
hermosa flor silvestre de los setos, mi flor azul oscuro empapada por la
lluvia...
Jim
Las
páginas del gran Ulises, que
-a decir de Elliot- se llevó por delante de un plumazo toda la novela del siglo
XIX, no hubieran sido posibles sin la amorosa presencia de Nora Bernacle y sin
su comprensiva paciencia para soportar los infundados celos de Joyce, que la
convirtió en el esqueleto interior de todos y cada uno de los personajes de sus
novelas. Se conocieron en 1904, vivieron amancebados en la puritana y católica
Irlanda hasta 1931 y siguieron juntos hasta 1941, cuando aconteció la muerte
del genial novelista. Su correspondencia amorosa supone uno de los ejemplos más
vivos de literatura sexual, que sobrepasa muchas veces la frontera de lo
explícito para adentrarse en los territorios de la más pura escatología, pero
sin olvidar lo que precisa la escritura para convertirse en un gesto perdurable
del espíritu. La apístola que presentamos hoy, y las que vendrán con el tiempo,
fueron escritas por Joyce cuando, con apenas veinte y siete años, no podía ser
otra cosa que un caballo trotón empinándose hacia el cielo en honor de su amada
de treinta años, que por aquel entonces residía en Trieste. “Estoy todo el día
excitado -le decía-. El amor es un maldito fastidio, sobre todo cuando también
está unido a la lujuria”.
Otras
Otras
Grandes Obras de
El Toro de Barro
abierta, la luz, la calefacción
encendidas. Hay un poco de vino
en la alacena, el café está reciente
por si me demoro y te vence el sueño.
Acaso estés aquí cuando regrese,
arropada en el sofá con mi manta
de viaje, reconfortada, quizá
complacida del mundo en su belleza,
sabiendo que hay una técnica pura
en esta maravilla de estar vivo.
Y si no estás, bendito sea el tiempo
en que estuviste. Sólo he de abrir
en que estuviste. Sólo he de abrir
los postigos para que fluya el agua
llovida en la memoria. La luz, pronto,
dejará en las paredes una sombra
que llamará en sus labios con tu nombre,
contenta de estar en casa de nuevo.
Otros poemas de
Juan Ramón Mansilla
 |